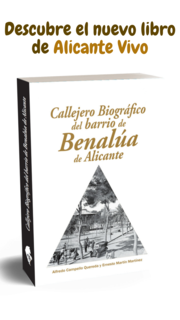Seguro que fue hace mucho tiempo...
 Las dunas de Guardamar, formadas por sedimentos del río Segura y el mar y que se trasladan tierra adentro gracias al viento de levante, constituyen una de las principales señas de identidad de los parajes del término municipal.
Las dunas de Guardamar, formadas por sedimentos del río Segura y el mar y que se trasladan tierra adentro gracias al viento de levante, constituyen una de las principales señas de identidad de los parajes del término municipal.La población de pinos que se desarrolló en torno a las dunas, junto a las áreas de esparcimiento natural como los parques Reina Sofía y Alfonso XIII, invitan a los paseos a pie o en bicicleta para disfrutar de las aves acuáticas propias del ecosistema, como la garza real.
 Junto a la desembocadura del río Segura se puede realizar senderismo y cicloturismo en el que podrán disfrutar de los paisajes característicos de la huerta levantina.
Junto a la desembocadura del río Segura se puede realizar senderismo y cicloturismo en el que podrán disfrutar de los paisajes característicos de la huerta levantina.Las dunas y las playas constituyen el principal atractivo turístico que unido a la calidad de su arena y de sus aguas, las convierten en playas majestuosas e idílicas.
Sin embargo, no siempre todo fue tan maravilloso.
Hubo una época en la que la naturaleza nos enseñó su cara más amarga.
Hagamos un poco de historia

Era el año 1900.
Las arenas de las dunas levantaban una mole amenazadora. Los tejados de las primeras casas ya se habían hundido y toda una manzana había sido sepultada. La gigantesca ola de arena parecía fosilizada... pero avanzaba implacable ocho metros cada año.
El pueblo tenía los años contados.
A finales del siglo XIX, la administración estatal acometió varios proyectos de fijación dunar: sin ninguna duda, las de Guardamar eran las de mayor dificultad y complejidad.
A Dios gracias un hombre providencial asumió la tarea, el ingeniero de montes, D. Francisco Mira i Botella, que dedicó 28 años de su vida experimentando y realizando con tenacidad un proyecto milagroso.

Las dunas estaban arruinando los cultivos agrícolas, enterrando los viñedos, cubriendo las higueras y formando un frente móvil que desde la costa se dirigía hacia el interior.
¿Por qué en un corto espacio de tiempo simples playas habían desarrollado tanta ferocidad y potencia?
Fue una consecuencia lógica de una política trasgresora de deforestación, emprendida por la armada española en los bosques del rio Segura.
En el siglo XVIII, a los españoles se les ocurrió la absurda y facinerosa idea de construir con la exuberante vegetación del pinar segureño los barcos de la antigua y poca gloriosa armada española. Un centenar de años bastó para que la desertización originada en la cabecera del Segura, vomitara impresionantes masas de arenas que el rio transportaba en su violento caudal.

D. Francisco se puso manos a la obra a comienzos del Siglo XX, y diseño dos objetivos: detener en la playa toda la arena que arrojaba el mar y fijar la extensión para evitar que siguiera invadiendo el pueblo.
Comenzó construyendo una empalizada de cañizo de 80 cm de alto. A medida que las arenas la enterraban, se recrecían con otros nuevos. Cuando esta contraduna alcanzó 4 mts de altura, plantó ágraves americanos, sustituyendo a los cañizos. Estos iban creciendo al mismo compás que crecía la duna y a la vez se iban plantando las vertientes. Con ello quedó detenida y fijada toda la arena que iba saliendo de el mar sin necesidad de otras operaciones.
El segundo objetivo fue realmente titánico. Tenía que repoblar toda la extensión de dunas que había en Elche y Guardamar. Para ello se repoblaron 700 hectáreas con 600.000 pinos, 40.000 palmeras y 5.000 eucaliptos. Se construyeron 8 Km de caminos, 14 km de contradunas, 3 viveros, 3 casas forestales, y almacenes.
Para preservar las plantas jóvenes de la carencia de agua, del azote del viento, y del sol directo, empleó 256.000 haces de ramas de pino, inventando con ello un espectacular y novedoso sistema de riego por goteo.
En todos estos trabajos se invirtieron 647.000 pesetas, cantidad que el ingeniero creyó inferior al valor de los edificios y tierras que se salvaron.
D. Francisco redactó: “Con estos trabajos queda detenida en la playa toda la arena que el mar arroja. La fijación de las dunas es tan completa, que aún en los días de levante fuerte, se cruza por ella sin que se note el movimiento de las arenas. Hemos evitado que el pueblo de Guardamar de 3.000 habitantes, desaparezca sepultado junto con los terrenos de su fértil huerta.”

Al día de hoy son muchos los que piensan que existen graves problemas que amenazan la supervivencia del sistema de contención dunar. Entre ellos la aparición de esas setas gigantes de hormigón que por allí proliferan, como por todo el resto de la costa.
Por cierto, Guardamar significa el río de las arenas.
Caramba con el nombre del lugar.
 Largas pistas asfaltadas para poder caminar y circular en bicicleta.
Largas pistas asfaltadas para poder caminar y circular en bicicleta.













info: UNIVERSIDAD DE ALICANTE. JUAN LUIS ROMÁN DEL CERRO
Artículo relacionado: La mala suerte de Guardamar del Segura
Puedes localizar Guardamar del Segura en nuestro Mapa de Panoramio











 Disminuir texto
Disminuir texto