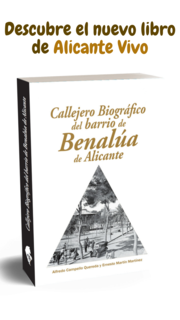Alicante amurallado en 1858
Un análisis completo de la maravillosa fotografía de la ciudad de Alicante en 1858, cuando todavía conservaba sus murallas.

El origen de las lagunas de Rabasa
Este humedal tiene un origen que muchos desconocen... En el fondo de estos humedales yace el secreto de su origen.

Campaña Mártires de la Historia
Cada acontecimiento de nuestra Historia que olvidamos, es una página más del libro de nuestro pasado que arrancamos definitivamente.

La foguera de Tabarca
Nuestra querida isla tuvo una vez una hoguera. ¿Quieres conocer todas las anécdotas de su historia?.

Salvemos los Silos de San Blas
Alicante Vivo reivindica la conservación y puesta en valor de los Silos de San Blas con dos informes.

La leyenda del Negre Llomaà
Una rocambolesca historia de un alicantino de adopción que acabó en el lugar más inesperado...

La Silene de Ifach
Un delicado tesoro, único en el planeta, que florece en la Provincia de Alicante.

El primer submarino de la historia
¿Sabías que el primer submarino que funcionó en la historia lo hizo en el Puerto de Alicante?.

Alicante: un Cabanyal silencioso
Alicante está perdiendo las últimas viviendas históricas en un proceso silencioso. No permitas que desaparezcan.

Expedición al interior de la Británica
Revive con nosotros la expedición al interior de las galerías de la Refinería subterránea de La Británica.

La contaminación lumínica en la provincia de Alicante
El cielo nocturno limpio y con estrellas es un legado que debemos proteger.

La alineación solar de la Foradà
Descubre este evento natural arqueoastronómico, un tesoro único de la Vall de la Gallinera.

Fondillón: el mejor vino de la historia
Cuenta la historia que el mejor vino que jamás se ha probado, se produjo en Alicante.

Santa Eulalia: el pueblo fantasma
Esta antigua colonia industrial es una maravillosa muestra de patrimonio arquitectónico e industrial, pero está olvidada y abandonada a su suerte.

04 septiembre 2015
EL MONUMENTO AL DOCTOR PEDRO HERRERO, ABANDONADO
31 agosto 2015
NUEVOS ACTOS VANDÁLICOS EN LA FUENTE DE 'LA ISLETA'
Os escribo porque quiero denunciar, como ya hice hace un par de años, el vandalismo que está sufriendo la escultura de Eusebio Sempere en La Isleta. No puedo recordar exactamente la fecha, pero la escultura fue llevaba a talleres, restaurada y vuelta a colocar en su sitio actual. No puedo imaginar lo que costó toda la operación.Pues bien, hace un par de meses, han vuelto a empezar a sacar los cilindros de sitio. He llamado al ayuntamiento, he hablado con gente cercana a concejales, he llamado a la Policía, comenté mi denuncia en la radio...Pues nada, siguen sacando los cilindros (algunos a punto de ser arrancados!!) sin que nadie haga nada. No hay manera de que pongan vigilancia, al menos hasta pillarlos, ni cámaras... Ahora hay también un par de vasos de plástico colgados de sendos cilindros.En fin, os escribo a ver si vosotros tenéis más fácil contactar a quien corresponda y presionar para poner fin a estos actos deplorables lo antes posible. Cada semana van degradándola más y es cuestión de tiempo el que arranquen los cilindros.
Mi propuesta inicial sería que pararan el sistema giratorio de 12 de la noche a 7-8 de la mañana: ahorraríamos algo de energía y, creo, ya no sería tan atractiva para los vándalos que supongo nocturnos (opino que la utilizan de tío vivo). Parada tendría menor o nulo interés.
22 febrero 2015
01 octubre 2014
ALICANTE VIVO EN ALACANTÍ TV (21): LA PLAZA DE LOS LUCEROS (07/07/2014)
Enlaces de interés:
- Cuando los Luceros se llamaba Plaza Cataluña
- Luceros y su fuente
- La otra Plaza de los Luceros
23 agosto 2014
ALICANTE VIVO EN ALACANTÍ TV (20): LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO (30/06/2014)
18 octubre 2013
EL RECINTO FORTIFICADO DE LA ISLA DE TABARCA
«El recinto fortificado de la isla de Tabarca» es el título del artículo aparecido en las páginas 127 a 134 del n.º 22 del Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos, correspondiente al tercer trimestre de 1958. El autor, tanto del texto como de las fotografías que lo acompañan, es José Rico de Estasen.
 |
| Boletín de la AEAC, n.º 22, tercer trimestre de 1958 (Archivo Armando Parodi) |
 |
| Historia de los castillos de la provincia de Alicante, Juan Mateo Box, 1953 (Archivo Armando Parodi) |
 |
| Boletín de la AEAC, n.º 1, abril 1953 (AEAC) |
01 septiembre 2013
EL MONUMENTO AL DOCTOR RICO, DE NUEVO DECAPITADO
17 mayo 2013
ISLAS E ISLOTES DE ALICANTE. ISLA DE TABARCA
Extraído de:
ISLAS E ISLOTES DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
Páginas 10 a 39: ISLA PLANA O NUEVA TABARCA
Edita:
- Excma. Diputación Provincial de Alicante
Dirección Técnica:
- Área de Promoción y Desarrollo Local - Excma. Diputación Provincial de Alicante
Colabora:
- Instituto de Ecología Litoral
- Asociación Española de Ciudades de la Pesca - AECIPE
- Juan Portolés Juan
Diseño y Maquetación:
- Alcaraz & Estévez Asociados
09 abril 2013
GUÍA VISUAL DE TABARCA
08 marzo 2013
NUEVA TABARCA EN EL PGOU
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) define la normativa urbanística como instrumento básico de ordenación integral del territorio de uno o varios municipios, a través del cual se clasifica el suelo, se determina el régimen aplicable a cada clase de suelo, y se definen los elementos fundamentales del sistema de planeamiento urbanístico o planificación urbana del municipio en cuestión.
Ordenación Pormenorizada
Integra los números de plano OP-33 y 34 de enero de 2010, que me he permitido fundir en uno para su mejor consulta.
B - Bien de Interés Cultural (BIC)L - Bien de Relevancia Local (BRL)I - Protección IntegralP - Protección ParcialA - Protección Ambiental
N - Núcleo HistóricoC - Casco UrbanoR - Rústico
C - CivilR - ReligiosoM - MilitarO - OtrosP - Paseo / plaza / zona verde
Ficha B.05.N.C.
En 1760 se plantearon las primeras propuestas de fortificarla. Fue Fernando Méndez de Ras quien proyectó un trazado completo de ciudad, con fines militares y también para albergar a los italianos rescatados por Carlos III. Ese proyecto se ejecutó sólo en parte. Los diferentes baluartes estructuran el recinto, que se abre con tres puertas: la de San Miguel o de Alicante al norte, la de San Rafael o de Levante al este, y la puerta de San Gabriel o Trancada al oeste. Fuera del recinto se levantó la torre de San José, de planta cuadrangular.
Dos ejes principales de N-S y E-O, este último es de mayor longitud, y configura la c/ Mayor desde la puerta de Levante a la Tracanda. Se constituye como eje funcional del poblado. En el cruce se sitúa la plaza Mayor Carolina. La iglesia es la imagen simbólica principal de la isla como contrapunto a la estricta funcionalidad militar y el uso utilitario de las viviendas. Las manzanas son rectangulares, formadas por hileras de casa con un corral, la mayoría están muy transformadas.
El abandono de la isla durante décadas ha producido su degradación, paliada por actuaciones públicas en el faro, el istmo del puerto, la muralla, la Casa del Gobernador y la antigua almadraba.
Ficha B.33.R.O.
La torre de San José se ubica en el margen sur de un ramal del camino que atraviesa El Campo, de la parte mayor de la Isla de Nueva Tabarca, en dirección desde el poblado fortificado hacia el faro y el cementerio. Este edificio no forma parte ni del conjunto de torres vigía levantadas en la costa mediterránea española por los Austrias en el siglo XVI, ni del conjunto de casas-torre de la Huerta de Alicante. Se trata, más propiamente, de un pequeño fuerte militar para un destacamento de guardia, en situación exenta, situado en medio de la isla y alejado de las edificaciones que configuran el poblado fortificado de Nueva Tabarca, construido a finales del siglo XVIII para realojar a las familias de origen genovés que habitaban la isla de Tabarka, emplazada frente a las costas de Túnez. Tanto el nuevo poblado como este fortín, fueron mandados construir por Carlos III dentro de su programa ilustrado de fundaciones carolinas, al cual pertenecen otras muchas poblaciones y ciudades del territorio español. El escudo del monarca corona la puerta principal de entrada al mismo.
El fortín de San José funcionó como destacamento de la tropa en la isla, y durante la guerra civil española de 1834-37 se utilizó como cárcel para presos políticos. A mediados del siglo XIX se pensó demoler, si bien, al final, parecía más rentable mantenerla en pie y destinarla al uso por el Cuerpo de Carabineros. En el siglo XX fue ocupada y utilizada como cuartel de la Guardia Civil, hasta su reciente abandono. En su entorno existe una plantación de chumberas de gran extensión, la cual quizás tenga su origen a principios del siglo XIX, por los productos que de las mismas se obtenían y la escasa agua que necesitan.
Ficha B.34.N.O.
El sistema defensivo de Tabarca se compone se una serie de elementos, partes indivisibles de una totalidad, cuyo fin era la defensa correlacionada de unas desde otras. A esto contribuye la doble distinción entre frente bastionado a la italiana en la cara norte, y el frente abaluartado en la cara sur, con elementos distintivos especializados en las defensas cruzadas de flanco. Es importante señalar que los antepechos eran a barbeta y no de acabado redondo como recientemente se hizo. La muralla presenta algunas ocupaciones recientes; si se prueba que son ocupaciones con derecho legal a la propiedad se recomienda que a medio plazo se gestione con los propietarios de los inmuebles afectados una recuperación del espacio del BIC, para proceder a su oportuna reintegración y recuperación del borde completo de la muralla, mediante los acuerdos oportunos que fueran procedentes, entre los que cabe señalar la concesión de suelo y explotación de alguna de las nuevas ofertas turísticas que este PEP propone en la cara sur.
Ficha B.35.N.O.
Se ha señalado en más de una ocasión que los bastiones responden a la estructura defensiva más antigua que vemos en Tabarca, construidos precisamente en la zona norte, desde donde era menos probable un ataque marino importante debido a la proximidad de la costa. Estos bastiones responden a soluciones propias del Renacimiento, a base de grandes cámaras huecas, cañoneras de plazas altas, aunque cerradas, y murallas vacías de interconexión. Son de amplios ángulos de ataque, con poco desarrollo para la defensa de flanco, debido a su inoperatividad en el medio marino.
Construidos con fábrica de mampostería y ripiezón, recibidos con argamasa de cal y camisa exterior de sillería concertada de piedra caliza, extraída en su mayor parte del Islote de La Cantera. Espesores variables de las fábricas y adaptados a la función resistente ante los impactos las balas artilleras. Antepechos de barbeta. Buhardillas esquineras sobre cul de lamp, con base de sillería y garitas desmontables. Pavimentos continuos resistentes al desplazamiento de pesos rodados. Extradós hacia el mar, con cordón semicircular a la altura del arranque del antepecho. Bóvedas internas para las cámaras artilleras, con acabados continuos de argamasas bastardas de cal con acabados rústicos. Escasas cañoneras de flanco.
Ficha B.36.N.O.
Se ha señalado en más de una ocasión que los baluartes responden a la estructura defensiva más progresista que vemos en Tabarca, construidos precisamente en la zona sur, desde donde era más probable un ataque marino importante debido a que dan frente al mar abierto. Estos baluartes responden a soluciones propias de siglo XVIII, crando grandes tenazas a base de bonetes dobles o redans épaule, muy vinculadas a la arquitectura francesa del momento. Son de arquitectura perpendicular, como corresponden a situaciones de defensa frente ataques lejanos.
Ficha B.37.N.O.
El revellín esta hoy alterado a causa de una reciente construcción autorizada frente a la muralla. Esta situación hace difícil hoy una reconversión rápida a su primitiva función, de receptáculo y de obstáculo a la vez en el acceso a la ciudad. Pero al menos, debería recuperarse esa función de bandeja, que se ofrecería a modo de plaza inclinada ante el principal acceso a la fortaleza. Por ello se recomienda que, a medio plazo, se gestione con los propietarios del inmueble citado una recuperación del espacio urbano, que actuaría como una gran patena de recibimiento a la ciudad, mediante los acuerdos oportunos que fueran procedentes.
Debajo del revellín se debe encontrar la mayor de las cisternas construidas en Tabarca.
Ficha B.38.N.O.
Las puertas de una ciudad amurallada, además de su clara función de clausura en caso de necesidad, tienen también un alto contenido simbólico, en que no tienen poca parte las advocaciones emblemáticas a los ángeles porteros. Su individualidad exige que estos tratamientos sean muy cuidados, atendiendo al previo análisis de los componentes minerales de la roca que resultan sensibles a los aerosoles y sales marinos, situación que deberá efectuarse en laboratorios especializados con reconocida experiencia y solvencia es este tipo de trabajos. Fundamental es que recuperen las hojas de sus puertas, empotradas en sus goznes con ejes verticales de giro, hechas de madera maciza, con las típicas protecciones contra la quema, sugerida de forma sintética y no historicista. Esta puerta tendrá su pleno sentido cuando se pueda ver en su relación recíproca con el foso y revellín.
Ficha B.39.N.O.
Fundamental es que recuperen las hojas de sus puertas empotradas en sus goznes con ejes verticales de giro, hechas de madera maciza, con las típicas protecciones contra la quema, sugerida de forma sintética y no historicista.
Ficha B.40.N.O.
Fundamental es que recuperen las hojas de sus puertas empotradas en sus goznes con ejes verticales de giro, hechas de madera maciza, con las típicas protecciones contra la quema, sugerida de forma sintética y no historicista.
Ficha L.31.N.R.
El templo de San Pedro y San Pablo tiene una planta de iglesia-cajón con cuatro capillas excavadas a cada lado de la nave. La disposición de su eje en la dirección canónica E-O, hace que su alzado lateral sea el que dé frente a la vía transversal que arranca de la cruz de calles de la plaza mayor; situación que convierte a la portada lateral del templo, en el lado de la Epístola, en la de más entidad, desde el punto de vista urbano. El alzado principal, sin embargo, recayente sobre el bastión de la Concepción, queda algo marginado, a pesar de su mayor énfasis arquitectónico. La sillería y, sobre todo, las molduraciones de estas portadas y de las ventanas cuoriformes o polilobuladas, está muy degradada, y ha recibido empastes con morteros de cemento que aún alteran más la apariencia de sus acabados. Los interiores, cubiertas y torreones se conservan en deplorable situación.
Ficha I.51.N.O.
El foso estuvo entre el revellín y la tenaza o frente de Príncipe, es decir, separándolo de la puerta de San Rafael, como parte integrante la de defensa de tierra. Su estructura fue la tradicional, de un vacío de sección trapecial, originado por las escarpas de las murallas que lo flanquean, pero después de su ejecución fue cegado con escombros y basuras. Recientemente se ha excavado una parte pequeña del mismo.
Ficha I.52.N.C.
La variedad de bóvedas y arcos de sus estructuras de soporte, responden a la función de crean ámbitos de suministro y almacenaje, estables frente a las armas enemigas. Algunas de estas bóvedas responden a la ubicación de plazas artilleras enterradas, de las que se conserva algún boquete en la cara norte, que es necesario recuperar. Su estado de conservación es muy distinto, pudiendo afirmarse que las mayores y mejor conservadas son las de los bastiones de la cara norte, y las menores y peor conservadas, las de los baluartes y redans de la cara sur.
Ficha I.53.N.C.
La Casa del Gobernador actual responde a un crecimiento en dos etapas sucesivas, que se inician con un primer cuerpo rectangular con estructura en tres crujías paralelas, al que luego se añadieron dos cuerpos saliente por la cara norte, hasta conformar la forma actual de la planta en U, con entrada al fondo flanqueada por los dos brazos.
Ficha I.54.N.O.
Plataforma heptagonal irregular, con entrada simétrica y salida asimétrica, construida con mampostería y argamasa de cal. Posiblemente su relleno sea de ripiezón compacto sobre tongadas de argamasa de cal. Frente perimetral protegido por antepecho de mampostería, con altura que hubo de ser del orden de unos 4 pies. Se une a la puerta de San Gabriel por un puentecillo con un diminuto foso.
Ficha I.55.R.C.
Este faro responde a la tipología con basamento cuadrado y torreta central, con escalera que conduce a la linterna superior. Su función reclama una situación de edificio exento, vocación que debe mantener, aun cuando en la zona de El Campo pudieran surgir otras expectativas.
Ficha I.56.R.O.
Esta cueva natural excavada por el mar en la cara sur de la isla, con su pequeña playita interior y aguas cristalinas, debe permanecer sin manipular y sin facilitar los accesos directos desde tierra. Su encanto y privilegiada situación debe estar reservada a los amantes de la naturaleza que accedan a ella desde el mar, sin medios mecánicos ni artificiales.
Ficha I.57.R.O.
Este islote, situado en el extremo de poniente de la población de Tabarca, fue del que se extrajo parte de la piedra utilizada en la construcción de los edificios del siglo XVIII. Allí se pueden ver aún los cortes de los lechos de cantera, de una caliza amarillenta muy porosa y poco compacta.
Ficha I.58.R.O.
Estos islotes, situados en torno a la isla, son de naturaleza agreste y de pequeña entidad, sobresaliendo como picachos de distinta magnitud y altura sobre el nivel de las aguas, quedando otros a ras o algo por debajo, creando bajos peligrosos para la navegación deportiva.
Ficha I.59.R.O.
Suelo natural. Restos dispersos de pecios, sobre todo por la zona de Cabo Falcó. Substrato nutriente de las colonias de algas.
Ficha I.60.N.O.
Comprende un rectángulo que rodea a la isla de Tabarca y sus islotes, de 1.000 Ha de superficie, dividido en tres zonas con ordenación diferenciada. El fondo marino es variable, pues oscila entre los 40 m hasta cotas por encima del nivel del mar, correspondientes a las distintas altimetrías de las islas e islotes que conforman y rodean a la Isla de Tabarca. Los vértices de la envolvente externa están señalizados con balizamiento amarillo, con espeque provisto de una marca con un aspa, en conformidad con las normas de la AISM. A cada una de las tres zonas definidas les corresponde un tipo de protección:
I.- Área de Reserva Integral.
II.- Área de Acceso Limitado.
III.- Área de Libre Acceso.
En las que quedan prohibidos, con independencia de las propias limitaciones de la declaración, la instalación de nuevos emisarios submarinos para la eliminación de vertidos de aguas fecales o industriales, a menos que sus bocas de emisión disten más de una milla del punto más próximo del área declarada. Tampoco se podrán verter escombros ni materiales de desecho.
Ficha P.74.N.C.
Construida detrás de la iglesia, con la que se comunica a través de dos pasos laterales que hay junto al presbiterio. Una escalera central comunica verticalmente las distintas plantas.
Ficha P.75.N.O.
La inexistencia de dotación ni posibilidad directa de conseguir agua potable en la isla de Tabarca, obligó a Méndez de Ras a proyectar y ejecutar siete cisternas abovedadas, con una compleja red de recogida de aguas pluviales desde cubiertas y de arrastre. La recogida de aguas pluviales se hacia mediante bajantes, empotradas en paramentos que recogían el agua de un canalón empotrado sobre el muro de fachada. Las aguas de arrastre iban por atarjeas de piedra, abiertas en el eje de las calles, pero desgraciadamente esta parte del sistema se ha destruido casi en su totalidad.
Ficha P.76.N.O.
Arquitectónicamente tiene poco interés pero, en cambio, debe considerarse su función de acompañamiento urbano tras el presbiterio de la iglesia, que da un mayor énfasis al cuerpo del conjunto de edificaciones que forman la iglesia, la casa del cura y la escuela, cuando se llega a Tabarca por mar desde el continente. La neutralidad y rigor geométrico de sus huecos neutraliza, por otro lado, su presencia cercana.
Ficha P.77.N.O.
De los tres elementos que conforman el proyecto del puerto antiguo, el Embarcadero del Empalmador, emplazado sobre un saliente natural de la isla, situado junto al bastión del Príncipe, en donde el mar tenía profundidad suficiente para las galeras del siglo XVIII, pero que hoy está colmatado, quedó a medio ejecutar; el segundo debía ser un muelle proyectado enfrente, con salida de un espigón de unas 120 varas, que no fue construido; y el tercero, una pequeña terraza dejada delante de la puerta de Alicante, que podía actuar como varadero donde calafatear los barcos, y en la que se podían hacer reparaciones menores. Solamente esta terraza inclinada es recuperable, con función de explanada y pequeña área de baño, situada junto a esta salida de la muralla, para enfatizar la principal entrada de comunicación con el continente desde lo que quiso ser pequeño puerto marítimo, en contraste con la puerta de San Rafael, abierta al territorio, que la convertía en la zona más vulnerable.
Ficha P.78.N.O.
El polvorín es una estructura enterrada que conviene recuperar, previa comprobación de su existencia mediante catas o sondeos, no sólo por lo que representa su estructura, sino también porque da mayor sentido al vial perimetral que se ha planteado por el borde externo de la cara norte de la muralla.
Ficha P.79.N.C.
Los cuerpos de guardia ofrecen dos tipos de estructuras:
a) Cuerpos de Guardia de la puerta de San Rafael: espacios abovedados con sillarejo y ripiezón, recibidos con mortero de cal, con apeos sobre muros o sobre machones cuadrados.b) El Cuerpo de Guardia cercano a la puerta de San Miguel es más simple y ofrece esta solución: edificación rectangular de fábrica de mampostería, con pórtico delantero de tres arcos.
Los acabados generales eran análogos: revestimientos con revocos de arena y cal. Pavimentos originales: posiblemente de argamasas batidas de arena y cal, sobre suelo compactado.
Ficha A.309.N.C.
Las calles de dirección E-O coinciden prácticamente con los proyectadas por Méndez de Ras, y no requieren más que de un tratamiento de acabado superficial, tras la ejecución de los distintos servicios urbanos que hay que enterrar en conducciones fácilmente registrables: electricidad, teléfono, redes de alumbrado publico, agua potable y alcantarillado de pluviales y aguas residuales.
Ficha A.310.N.C.
Las viviendas tipo originales que se conservan en Tabarca, aunque alteradas, se encuentran en su mayor parte con fachadas abiertas al gran espacio que hoy forma la plaza Mayor. Son viviendas de dos plantas y media, construidas sobre solares de unos 50 m2, con estructura portante a base de cuatro muros de carga, construidos con sillería, paralelos a la calles, que formas tres crujías de anchos desiguales. Las cubiertas son de teja a dos aguas, con vertientes desiguales, recogiéndose las aguas pluviales en canalones dispuestos sobre el muro de fachada, luego conducidas por bajantes empotradas en los muros, que acababan vertiéndolas a las vías públicas.
La estructura de las fachadas principales es muy simple, a base de tres huecos por vivienda: dos en planta baja, puerta y ventana, y otro abalconado en planta superior.
Ficha A.311.N.C.
La plaza quedó sin conformar, según el proyecto original de Méndez, por haber quedado sin construir el anillo de edificaciones y pórticos perimetrales, que debían de haber albergado las viviendas y tiendas de pequeños comerciantes. Eso ha dado lugar a una plaza sin escala. Sus accesos debían de haberse hecho: unos, según los ejes de la cruz de calles, y otros diagonales, y todos según una rigurosa simetría múltiple. Estos accesos debían de ser abovedados, y el pórtico perimetral al que abrían los comercios, a base de secuencias de bóvedas de arista, según parece desprenderse de los planos del proyecto original.
Ficha A.312.N.C.
La plaza de Carloforte no coincide con el emplazamiento original de la plaza proyectada, que iba a estar dedicada al Conde de Aranda, porque aparece desplazada el ancho de una manzana. Inicialmente se diseñó como una plaza pasante con una cruz de calles. Hoy es un espacio mal tratado y amorfo, que precisa un tratamiento de ordenación coherente con su función principal, que es la de vestíbulo de la ciudad, cerrada en sí misma. El tratamiento a seguir obedece, en parte, a su vocación formal primera y, en parte, da una respuesta homogénea con el trazado planteado en la plaza Mayor, repitiendo los mismos módulos y análogos sistemas organizativos, en materiales, texturas, disposiciones y usos.
Ficha A.313.N.C.
Hoy es un espacio residual, bajo el que se instaló hace años una pequeña estación depuradora, resultante, como otros, de la no terminación del proyecto de Méndez. Allí debía de estar el Ayuntamiento y, lo que desde el punto de vista arquitectónico es más importante, un juego de tres simetrías dobles, distintas por cada parte del bloque, que iba a albergar al edificio comunal, debido al desplazamiento en paralelo de los dos ejes de simetría que a él confluyen desde la ciudad y desde la isla de La Cantera. La primera de estas simetrías tiene por eje el de la calle mayor: esta vía termina en un espacio simétrico, con una pared al fondo y dos pequeños edificios laterales destinados a equipamientos (aseos, kioscos, etc.). La segunda simetría lo es respecto al eje del edificio que iba a ser Ayuntamiento, hoy equipamiento, con dos frentes ciegos desde su acceso por levante. La tercera simetría está en la cara opuesta y con el mismo eje, ahora a través de un doble pórtico abierto, reintrepretado con los mismos módulos cúbicos de madera baquelizada que hemos proyectado para las demás plazas. Estas ideas de pura geometría, son las que se recogen en la propuesta del esquema de tratamientos dados, en coherencia compositiva con las de los otros espacios urbanos que requieren restituciones ideográficas.
Ficha YA-66 / Código 243 / T-005
Cortina amurallada escarpada con cordón y antemuro, con zonas abovedadas internas. Con bastiones con ángulo de ataque muy abierto, en cuyas esquinas hay buhardas de piedra o madera, y se reparten cañoneras por toda la terraza. La muralla está revestida con materiales no muy duros.
Ficha YA-67 / Código 130 / T-002
Inicialmente estaba proyectada esta residencia dentro del Castillo, pero cuando el 28 de abril de 1775 el Conde de Aranda mandó paralizar las recién iniciadas obras de esa casa-fuerte, fue preciso buscar nuevo alojamiento al gobernador, por lo cual se acabó ocupando el solar de un edificio público que figura en los planos de 1775, más toda la franja de la manzana frontera, incluida la calle secundaria que había sin edificar delante de él, quedando pues ubicada la Casa del Gobernador en la zona meridional de la Isla de Tabarca.
Ficha YA-68 / Código 198 / T-003
Muralla moderna. Enterramiento. Línea de fosa de la muralla.
Ficha YA-69 / Código 347 / T-006
Una de las primeras construcciones que se levantaron en Tabarca, fue un oratorio o ermita, destinado al culto de los trabajadores en las obras de fortificación. Fue terminado el 28 de abril de 1769, justo cuando el obispo de Orihuela autorizó su bendición y el traslado del Santísimo.
Ficha YA-70 / Código 60 / T-001
Lienzo de muralla y zapata de fundación / Muro rectilíneo perteneciente a un antiguo almacén de barcos / Almadraba / Área de inhumaciones de la Almadraba / Istmo y revellín / Torre de San José y aljibes / Yacimientos subacuáticos: Campo, Cap Falcó, Puerto Antiguo, etc. / Sistema defensivo del siglo XVIII / Aljibes y conductos del siglo XVIII / Foso del Revellín.
Ficha YA-71 / Código 348 / T-007
El primer faro de la Isla de Tabarca fue proyectado por el ingeniero Agustín Elcoro y Berocíbar, en el año 1850. Posiblemente sufrió alguna modificación en el año 1867, ya que Varela Botella parece haber documentado un proyecto fechado en este año de José Laurent. Se instaló en él un aparato óptico de tercer orden, con lentes coloreadas sobre un carro de tejos o gales; se seccionaba con un aparato de relojería, con estabilizador dinámico de aletas, y la lámpara mecánica se encendía con aceite de oliva, pero luego fue sustituido por parafina y petróleo; todo este mecanismo fue comprado a la firma francesa Letoruneau por 111.016 pesetas. Llegó a tener un alcance de 15 millas y presentaba destellos espaciados cada dos minutos, como señal identificadora de la isla. Toda la obra de este primer faro fue concluida el 1 de junio de 1854. A partir de entonces, el faro sufrió sucesivas modificaciones. En mayo de 1916 fue sustituida la linterna por una lámpara eléctrica de incandescencia de vapor de petróleo, según el sistema Chance. Once años después fue cambiada la alimentación eléctrica, colocando un tambor dióptrico de 300 mm con destellador de acetileno accionado por válvula solar con acumuladores, dando entonces tres señales relampagueantes cada siete segundos y medio.











 Disminuir texto
Disminuir texto