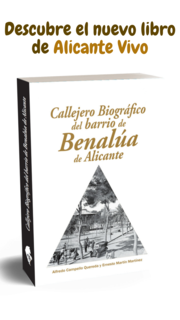Alicante amurallado en 1858
Un análisis completo de la maravillosa fotografía de la ciudad de Alicante en 1858, cuando todavía conservaba sus murallas.

El origen de las lagunas de Rabasa
Este humedal tiene un origen que muchos desconocen... En el fondo de estos humedales yace el secreto de su origen.

Campaña Mártires de la Historia
Cada acontecimiento de nuestra Historia que olvidamos, es una página más del libro de nuestro pasado que arrancamos definitivamente.

La foguera de Tabarca
Nuestra querida isla tuvo una vez una hoguera. ¿Quieres conocer todas las anécdotas de su historia?.

Salvemos los Silos de San Blas
Alicante Vivo reivindica la conservación y puesta en valor de los Silos de San Blas con dos informes.

La leyenda del Negre Llomaà
Una rocambolesca historia de un alicantino de adopción que acabó en el lugar más inesperado...

La Silene de Ifach
Un delicado tesoro, único en el planeta, que florece en la Provincia de Alicante.

El primer submarino de la historia
¿Sabías que el primer submarino que funcionó en la historia lo hizo en el Puerto de Alicante?.

Alicante: un Cabanyal silencioso
Alicante está perdiendo las últimas viviendas históricas en un proceso silencioso. No permitas que desaparezcan.

Expedición al interior de la Británica
Revive con nosotros la expedición al interior de las galerías de la Refinería subterránea de La Británica.

La contaminación lumínica en la provincia de Alicante
El cielo nocturno limpio y con estrellas es un legado que debemos proteger.

La alineación solar de la Foradà
Descubre este evento natural arqueoastronómico, un tesoro único de la Vall de la Gallinera.

Fondillón: el mejor vino de la historia
Cuenta la historia que el mejor vino que jamás se ha probado, se produjo en Alicante.

Santa Eulalia: el pueblo fantasma
Esta antigua colonia industrial es una maravillosa muestra de patrimonio arquitectónico e industrial, pero está olvidada y abandonada a su suerte.

31 octubre 2011
ALICANTE VIVO FINALISTA DE LOS III PREMIOS WEB DE LA VERDAD
30 octubre 2011
GUARDIOLA Y DE SALAZAR YA DESCANSAN EN EL “JARDÍ DEL SILENCI”
En homenaje a aquellos hombres y mujeres que hicieron de sus trayectorias vitales un homenaje a la ciudad que tuvieron como propia, a la que enaltecieron con su obra. Alicante no olvida esos nombres que sin reposar en este camposanto, hicieron grande nuestro pueblo.(Texto del Monolito del "Jardí del Silenci")
Ayer domingo, día 30 de Octubre de 2011, el Ayuntamiento de Alicante, a través de la Concejalía de Atención Urbana, inauguró oficialmente las nuevas sepulturas de D. Rodolfo de Salazar Navarro y D. José Guardiola Ortiz en el "Jardí del Silenci".

Estas propuestas se enmarcan dentro de la campaña de concienciación ciudadana de Alicante Vivo titulada "Ser alicantino duele... en el más allá", destinada a recuperar la memoria de aquellas mujeres y hombres que han forjado la base cultural e histórica de nuestra ciudad y que sigue dando sus frutos año tras año. Tanto la creación del "Jardí del Silenci" (con el traslado de sus primeros "inquilinos", D. Francisco Figueras Pacheco y D. José María Py), como la propuesta de traslado del Dr.Antonio Rico Cabot, D. Rodolfo de Salazar, D. José Guardiola Ortiz o la construcción del monolito, tienen el único objetivo de evitar el olvido futuro de todas aquellas figuras más destacadas de nuestro pasado.
El acto comenzó a las 12:00 horas, tras los saludos a los familiares y amigos de Guardiola y con la intervención del Concejal de Atención Urbana, D. Andrés Llorens, que a modo de presentador habló de los nuevos proyectos llevados a cabo en el "Jardí del Silenci" durante el último año.

Tras él, Juan José Amores, expresidente de Alicante Vivo y actual Asesor Municipal en temas Culturales, tomó la palabra para hablar de nuestro ilustre periodista y escritor. Como ya os informamos en el artículo biográfico sobre D. Rodolfo de Salazar, no existen familiares directos vivos de él.
Sin embargo, hoy sigue siendo un día feliz para todos nosotros. El día en que la ciudad de Alicante cobijará al fin en su rincón de honor al que fuera redactor-jefe del diario histórico alicantino “El Día”, redactor-jefe del diario “ABC” de Madrid durante dos décadas, Presidente del Ateneo Científico Literario y Artístico, Presidente del Círculo de Bellas Artes de Alicante, Presidente de la Agrupación Artística “La Wagneriana” y Decano de los “Foguerers Majors” de les Fogueres de Sant Joan, siendo el gran difusor de nuestra fiesta en toda España.
“Si algo me consuela”, dijo Salazar poco antes de su muerte, “es ver como gracias a las fogueras, se han hecho alicantinos todos los españoles”.
Con su marcha, perdimos al intelectual que consagró lo mejor de su alma a dos cultos: el del periodismo y el de la amada ciudad en que tuvo la dicha de nacer. Gracias a sus artículos, libros, poemas y columnas de opinión, contribuyó de una forma clara a la renovación de la prensa española de su época junto a su amigo Torcuato Luca de Tena.(Juan José Amores)
El segundo en hablar fue Edmundo, biznieto de D. José Guardiola, que hizo un amplio recorrido por la trayectoria profesional y personal del abogado, político y escritor alicantino. Especialmente interesantes fueron sus palabras acerca de la íntima relacion del finado con el Alcalde falangista D. Agatángelo Soler y la defensa mútua que se realizaron como abogados en los tiempos difíciles de la guerra y la posguerra

Por último, fue la Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien dirigió unas emotivas palabras sobre el origen y desarrollo del “Jardí del Silenci”, en el que no pudieron faltar palabras de agradecimiento a nuestra Asociación “por el interés y empeño en recuperar del ostracismo la figura de D. Rodolfo de Salazar”.
Tanto De Salazar como Guardiola representan unos valores claros de pluralidad, respeto, nobleza y honestidad, llevados a cabo no en tiempos de paz y tranquilidad como los que hoy disfrutamos, sino en momentos convulsos de nuestra Historia que sólo gracias a ellos podemos entender en su magnitud.(Sonia Castedo)
Tras sendas ofrendas de flores –el Colegio Oficial de Abogados colocó una toga de jurista sobre la lápida de Guardiola-, se leyeron unas sentidas palabras de los descendientes de Germán Bernácer y la última poesía escrita por D. José Guardiola poco antes de morir.

Ayer se cumplió otro de los grandes sueños de la Asociación Cultural Alicante Vivo, al tiempo que se cerraba un círculo abierto hace casi siete décadas. Al igual que lo ocurrido el año pasado con la inauguración de la nueva sepultura del Dr. Rico, sentimos una alegría muy especial, enorme y satisfactoria, por haber conseguido tan altruista fin.
Enlaces relacionados:
- Arniches descansará en el Cementerio de Alicante (El Mundo)
- El Ayuntamiento pretende trasladar a Alicante los restos mortales de Arniches (Las Provincias)
- El Ayuntamiento pretende trasladar.... (La Verdad)
- Pretenden trasladar los restos de Arniches al Jardín del Silencio (Información)
27 octubre 2011
CUANDO ALICANTE JURÓ LA CONSTITUCIÓN DE 1812 (PARTE 1)
¿Juráis por Dios y por los Santos Evangelios guardar y hacer guardar la Constitución política de la Monarquía española sancionada por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación, y ser fieles al Rey?
Así se juró en Alicante la Pepa, la Constitución promulgada en el asediado Cádiz un 19 de marzo de 1812, nacida entre los desastres de la Guerra de la Independencia, llamada a arrostrar una existencia atribulada, capaz de ejercer una honda influencia entre los liberales del mundo occidental postnapoleónico, deseosa de manifestar con detallada elegancia literaria los sueños de los ilustrados hispánicos encarnados en Ley Fundamental, y ascendida a la categoría de mito fundacional de una nación política contemporánea. Alicante, libre de la dominación bonapartista, tuvo el honor histórico de publicarla y jurarla en el incierto 1812. Las raíces de nuestra identidad liberal son profundas: bueno es recordarlo en vísperas del bicentenario, cuando no pocos ciudadanos se lanzan a las calles y plazas de España por motivos diversos bajo la creencia de la validez de los derechos ciudadanos y de la soberanía popular.
El primer ayuntamiento constitucional.
Entre los actos de juramento del 18 de julio y los de nombramiento oficial del primer ayuntamiento constitucional del 16 de agosto transcurrieron jornadas de gestiones que convendría aclarar con mayor detenimiento. El 23 de mayo la autoridad patriótica en Cádiz ordenó la formación de ayuntamientos constitucionales según lo dispuesto en la Carta Magna. El criterio del gobernador San Juan y la conveniencia de ganar la colaboración de los principales vecinos de Alicante se aunaron para designar a los munícipes, a la espera de los primeros escogidos por sufragio. En el conde de Soto-Ameno recayó la primera alcaldía, en Jaime Andrés Marco la segunda, en el caballero maestrante de la Real de Valencia Miguel Pasqual de Bonanza y Vergara la primera regiduría, en el abogado José Alcaraz y Merita la segunda, en el abogado Leonardo Alberola la tercera, en el comerciante al por mayor Sebastián Morales la cuarta, en el noble Pedro Bonet la quinta, en Francisco de Paula Pérez la sexta, en el comerciante Pascual Salazar la séptima, en Francisco Riera y Riera la octava, en Guillermo Orriachena la primera procuración y sindicatura, y en José Badino la segunda.
El flamante consistorio parecía conciliar la representación y los intereses de los principales grupos rectores de Alicante: nobles locales, grandes comerciantes y profesionales encumbrados. Quizá se tuviera puesta la vista en la transición sosegada entre el municipio absolutista de regidores perpétuos y el constitucional de electos, permitiéndolo en los difíciles días de la Guerra de la Independencia la configuración familiar y orientación económica de la elite alicantina, en la que la nobleza y el comercio se dieron la mano.
El día anterior a la designación el portero municipal Francisco Garrigós había distribuido entre los electos esquelas de convocatoria para los actos de la entrega de posesión y recepción de juramento, que se iniciaron a las ocho de la mañana en la Sala Capitular bajo la autoridad del gobernador San Juan y la asistencia del segundo escribano municipal. Ni el octavo regidor Francisco Riera ni el primer procurador síndico Guillermo de Orriachena asistieron, desconociéndose los motivos.
La ceremonia tuvo una gran importancia simbólica, resaltando el sagrado compromiso de los nuevos servidores de la nación en nuestra localidad. El gobernador tomó juramento con la cruz primero a los alcaldes y después a los regidores y procuradores invocando el deber de guardar la Constitución, obedecer las leyes, acatar la fidelidad al rey y cumplir religiosamente sus obligaciones. A continuación el gobernador entregó a los alcaldes su correspondiente vara alta, y a los demás sus encargos. Tras ocupar los munícipes entrantes sus asientos y felicitarse mutuamente, se leyó el primer capítulo del Título VI de la Constitución, el referido a los ayuntamientos, y la Real Declaración del 10 de julio de 1812 acerca de las dudas suscitadas por el gobernador de la Isla del León sobre la formación de juntas municipales de sanidad. Aprobado el nombramiento de nuevo secretario, se acudió a las funciones religiosas en la Colegial de San Nicolás, a costa del fondo de propios de la ciudad, al coincidir la toma de posesión con la festividad de San Roque.
El artículo 321 de la Constitución otorgó a los ayuntamientos las competencias de policía de salubridad y comodidad, auxilio al alcalde en la seguridad de las personas y bienes de los vecinos y en la conservación del orden público, administración e inversión de los fondos de propios y arbitrios, repartimiento y recaudación de las contribuciones, cuidado de las escuelas de primeras letras, hospitales, hospicios, casas de expósitos y demás establecimientos benéficos, construcción y reparación de la red viaria, mantenimiento de las cárceles, gestión de los montes y plantíos del común, formación de ordenanzas municipales, y promoción de la agricultura, industria y comercio. Tales atribuciones entroncaron con los amplios poderes detentados por los municipios hispánicos desde la Edad Media, y prefiguraron un primer ensayo de Estado del Bienestar en España por rudimentario y localista que nos parezca ahora. En consonancia con lo dispuesto el nuevo consistorio constitucional distribuyó el 17 de agosto las diecisiete comisiones para el servicio público de los fieles ejecutores de la licitud del comercio, del tribunal del repeso, de la cárcel, fábricas y alamedas, de propios, del matadero y del pósito del grano, del alumbrado público y de fiestas, de la Real Contribución, impuesto del equivalente, escuelas y hospital, de repartidores del equivalente, de la distribución de alojamientos, de las obras y fuentes públicas, de expósitos, de los veedores o inspectores de las carnes, de los pescados frescos y salados, de los trigos, de los vinos, del papel sellado, y de la Junta de Sanidad. Nos resultan sintomáticas de la mentalidad de comienzos del XIX la incorporación de los establecimientos penitenciarios a la comisión de fábricas y alamedas dado el trabajo forzado de los presos en ocasiones, y la de las escuelas y hospital a la tributaria, explicándose mejor cómo las penurias de la hacienda pública y los malos usos de ciertos responsables forjaron el triste dicho de “Pasas más hambre que un maestro de escuela”.
No hemos de interpretar estas comisiones al estilo de las concejalías actuales, sino como obligaciones adscritas al consistorio que podían ser confiadas a un regidor o a una persona habilitada según las circunstancias. En este aspecto la Constitución de Cádiz supuso la transición entre los municipios del Antiguo Régimen de matriz castellana de regidores perpétuos y elección anual de oficios o comisiones de servicio (implantados con importantes matices en el Reino de Valencia a raíz de la Guerra de Sucesión) y los más estrictamente departamentales de nuestros días bajo la supervisión del pleno municipal pluripartidista. Así pues, mientras la comisión de la Real Contribución, equivalente, escuelas y hospital recayó en los regidores Pasqual de Bonanza y Morales, las de las veedurías de alimentos lo hicieron en grupos de dos individuos familiarizados con la materia (ejemplo de Francisco Morelló y José Tonda en la del pescado). En todo caso se comisionó a los regidores para el ejercicio de las más importantes para la autoridad y la hacienda municipal, sirviéndose en algunas de verdaderos especialistas bajo su autoridad. La de distribución de alojamientos contó con el asesoramiento del sargento mayor de las milicias de la ciudad Juan Aguilar, y la de expósitos, en sustitución de la anterior Junta de Caridad, con los trabajos del sacerdote más antiguo de Santa María don Tomás Pagès, miembro de la Junta de Gobierno de Alicante en 1808. Las novedades no impidieron que hombres como Pedro Vigñán prosiguieran al frente del ciudado del papel sellado, valiosa fuente de beneficios.
Las ideas puestas en circulación.
El ideario liberal dispensó sus favores a la autonomía municipal por razones teóricas y de administración práctica. Ilustrados de la relevancia de Jovellanos resaltaron el protagonismo de los concejos en la Historia española en el transcurso de los debates políticos de la Guerra de la Independencia, y el Discurso preliminar a la Constitución así lo reconoció. Sus representantes aconsejaron a los reyes desde la Edad Media, equilibraron la fuerza de la nobleza y la clerecía, y fortalecieron el sistema de control parlamentario, que menoscabó el absolutismo. Depositarios de las franquicias medievales, en lugar de los antiguos reinos ibéricos, los municipios recuperarían las libertades y gestionarían con mayor eficacia los problemas locales, acercando la administración al ciudadano. Los buenos propósitos no siempre se cumplieron en los siglos XIX y XX, pero su espíritu tuvo una magnífica acogida en tierras como la nuestra de orgullo local arraigado, hijo de la república foral, bien remozado por el establecimiento desde fines de mayo de 1808 de la Junta de Gobierno antinapoleónica. La insurrección de Pantaleón Boné de 1844 puso en tela de juicio la condición de mero peón del centralismo del municipalismo liberal español.
La insurrección contra la desposesión bonapartista surgió bajo el signo del legitimismo dinástico, al igual que en los otros puntos de las Españas. El 20 de abril de 1809 este sentir se solemnizó al colocar en la Sala Capitular un retrato de Fernando VII. Sin embargo, el compromiso del patriotismo convirtió a los vecinos en ciudadanos, ya que sólo merecía el título de Patria la tierra donde el despotismo no había conculcado las Leyes. Bajo estas palabras reinterpretadas por el liberalismo latían de forma más o menos difusa las ideas del contrato social, en el que las personas se debían mutuo auxilio sin abdicar de sus derechos. Nacidos de las reformas de Carlos III, los diputados del común y los síndicos personeros de los últimos ayuntamientos preconstitucionales se expresaron en tales términos durante la Guerra, comprometiéndose “con celo patriótico del bien común y sin excepción de personas” al cumplimiento de sus funciones a comienzos de 1812. La consecución del filantrópico bien común era una preciada prenda de la Ilustración. La guerra lo aquilató a su manera, y la formación el 17 de junio en nuestra plaza del Batallón de Milicias Honradas por el Comandante General del Reino Francisco de Copons y Navia certificó el compromiso alicantino con la idea de la Nación en armas nacida al calor de la Revolución Francesa, si bien atemperada por el temor a los excesos populares.
La adopción de palabras y símbolos historicistas y religiosos por los liberales, bien presentes en las ceremonias comentadas y en los sermones de sacerdotes de tal orientación política durante el Trienio de 1820-23, no impugna en modo alguno su carácter novedoso e innovador al poner el acento en la autoridad ciudadana y el respeto a los gobernados. Figuras de la talla de José Canga Argüelles, que padeció persecución por su radicalismo en la Junta de Valencia, contribuyeron al debate de ideas en Alicante. El 28 de mayo de 1812 se le nombró intendente en comisión del Reino de Valencia, sojuzgado en muchas zonas por los franceses, con las subdelegaciones de Alicante, Orihuela y Jijona, y el 30 del mismo mes dirigió a los ayuntamientos bajo su supervisión una carta circular, recibida por el alicantino el primero de junio, donde se expuso con delicadeza el vidrioso problema del mantenimiento material de la guerra patriótica. Los métodos de exacción para acopiar víveres y pertrechos para el ejército se realizaron en una situación de extrema violencia, y las reclamaciones de los pueblos afectados parecían no tener remedio excepto que se siguiera la senda liberal, capaz de conciliar los intereses contrapuestos gracias al reparto fiscal en proporción a la riqueza individual. Se preservaban los derechos del ciudadano, el respeto a la propiedad y la salvaguarda de la patria. En el convencimiento que el “sacrificio contra el tirano salva nuestros cuellos hidalgos de la cadena del oprobio”, Canga Argüelles creyó que se conseguiría mejor este compromiso con la defensa nacional tras la emancipación del dominio feudal, en línea con la abolición de los señoríos jurisdiccionales decretada por las Cortes gaditanas el 6 de agosto de 1811.
No toda la sociedad resistente al invasor compartió ni de lejos aquellos ímpetus liberales. En tierras valencianas la envenenada controversia feudal granjeó aristocráticos partidarios al mariscal Suchet. A ello se sumó que la argumentación empleada para ganar el corazón de los pueblos en la contribución patriótica se tergiversó con malicia por ciertas autoridades. El 18 de enero de 1814 el ayuntamiento de Alicante encajó una severa reprimenda de la intendencia por la contribución del equivalente, acusándosele de carencia de respeto por los representantes de un pueblo amante de la independencia y la libertad, y de falta de decoro hacia las autoridades. Esta clase de proceder alentó la desilusión ante el liberalismo y preparó el camino del golpe absolutista del 4 de mayo de 1814 de Fernando VII.
Entre el miedo a la ocupación y la esperanza de la liberación.
La victoria final contra Napoleón ni fue sencilla ni esperada, y en no escasos momentos el triunfo estuvo al alcance de los invasores. Ya en abril de 1810 los ejércitos españoles de Andalucía se retiraron de Lorca hacia tierras alicantinas, y la Junta Superior del Reino de Murcia se refugió en Alicante con la intención de marchar a Almansa ante el peligro. Los peores augurios no se cumplieron finalmente. De todos modos el 8 de enero de 1812 se rindió la ciudad de Valencia a Suchet tras una serie de resonantes victorias francesas en tierras catalanas y valencianas. El 16 del mismo mes el general francés Montbrun atacó Alicante. La amenaza de ocupación se cernía sobre nuestra ciudad.
Montbrun había reunido 10.000 soldados al Norte de La Mancha para dirigirse a Albacete con el fin de cortar la posible retirada del general Blake de Valencia a Alicante. En Almansa se le comunicó que Suchet ya no consideraba su intervención necesaria, pero con una parte de sus fuerzas se atrevió a atacar Alicante, creyendo que no aguantaría su embestida. El general Freire, situado en Elche con parte del ejército de Murcia, se apartó de su paso.
El general británico Mahy se encontraba en nuestra plaza al frente de 6.000 regulares. Los franceses dispusieron sus baterías en el área de Altozano, y tras conminar a la rendición infructuosamente abrieron fuego, que fue contestado desde el castillo de Santa Bárbara. El intercambio artillero resultó adverso para el invasor, que se retiró. Diferentes autores han aducido para explicarlo la resistencia alicantina, el carácter apresurado de la campaña y las necesidades militares de Napoleón a punto de emprender su gran campaña contra Rusia. Lo cierto es que se vivieron momentos de gran angustia en Alicante, pensándose que las huestes francesas volverían a la carga. El 20 de enero todos los vecinos sin excepciones fueron obligados a concurrir a las tareas de fortificación de la plaza, y en Muchamiel hubo un combate en El Calvario en abril, mes en el que los napoleónicos amenazaron las comunicaciones entre Alicante y Orihuela a través del Vinalopó hasta tal extremo que el regimiento de Guadalajara tuvo que ser protegido en su marcha hacia nuestra plaza de la concentración enemiga en Sax.
De lo que sucedió aquel 16 de enero no nos informa la documentación municipal, pues las páginas correspondientes a la jornada en el Libro de Cabildos de 1812 parecen haber sido arrancadas intencionadamente. De hecho, el regidor Manuel Soler expuso el 13 de febrero que entre el pueblo se había difundido la voz a mediados de enero, cuando se presentó la División enemiga, que el gobernador, el general don Antonio de la Cruz, quiso capitular. Todo lo atribuyó a “malévolos conspiradores que infunden la desconfianza del Pueblo hacia las autoridades, fomentando el desorden, debilitando el espíritu público, haciendo tal vez de agentes encubiertos”, y postuló en consecuencia averiguarlo judicialmente para castigarlo. El 23 de febrero el gobernador creó contra la infidencia una Comisión Militar, que carecía de reglamento. Sin embargo, don Antonio fue destituido el 3 de marzo de la gobernación por el mariscal de campo don José O´Donnell, el general en jefe del Segundo y del Tercer Ejército, instándole a emplearse en otro servicio de su arma, ya fuera porque su actuación no hubiera estado a la altura de la ocasión o para evitar peligrosas disensiones internas. Entre los españoles opuestos a Napoleón de todos los puntos se produjeron disensiones alarmantes.
El duque de Wellington, que venía presionando a los franceses desde sus posiciones de Portugal, planeó abrir un segundo frente de guerra en el Este de la Península recurriendo a las fuerzas sicilianas dirigidas por Bentinck, que prefería emplearlas contra otro objetivo enemigo de la Península Itálica e islas aledañas. Aunque se impuso el criterio de Wellington, no se tuvo claro al comienzo el lugar exacto de su desembarco. Suchet, el enérgico conquistador de Tarragona, creyó que sería en el litoral catalán, y marchó de Valencia para conferenciar sobre tal eventualidad con el mando francés en el Principado. El mariscal O´Donnell deseó sacar partido de su ausencia en el Reino, y el 20 de julio salió de Alicante al frente de 11.000 hombres hacia Castalla, donde Harispe lo derrotó al día siguiente con fuerzas inferiores en número pero no en calidad. Frente a 200 soldados napoleónicos cayeron 3.000 de los nuestros. Los franceses no pudieron explotar a fondo esta victoria, y los españoles regresaron desordenadamente a Alicante.
La carencia de víveres y pertrechos en la Cataluña resistente determinó al general Maitland a desembarcar en nuestra ciudad el 7 de agosto su División de 3.000 británicos y 4.000 sicilianos y calabreses. Reunió bajo su mando a las unidades españolas, alcanzando sus fuerzas los 14.000 hombres. Tras el fracaso en la llamada primera batalla de Castalla, optó por la espera.
Continuará...
(Fotos: Alicante Vivo)
25 octubre 2011
XXV ANIVERSARIO DE LA RESERVA MARINA DE LA ISLA DE TABARCA
 |
| Haz clic en las imágenes para ampliar y descargar |
20 octubre 2011
AGRESIÓN AL PALACIO SALVETTI
 |
| El magnífico Palacio Salvetti, en una fotografía de José D. Navarro. |
Así la describe la Guía de Arquitectura de Alicante:
El edificio se presenta con voluntad de autonomía volumétrica, separándose de la medianería en la Calle Gerona mediante una terraza en la planta principal, cubierta con una pérgola metálica curva. Grandes arcos de medio punto se abren en la planta baja de estos edificios burgueses del s. XIX que transformaban en comercios los antiguos almacenes de las casas del s. XVIII. La fachada principal se organiza con cinco huecos por planta. Destaca el cuerpo central, resaltado con un discreto almohadillado, y un balcón de mayores dimensiones con un mirador acristalado metálico. Dos miradores más, tal vez añadidos con posterioridad, aparecen en la esquina de la última planta. La imagen es de un austero eclecticismo próximo al gusto académico: almohadillado en las lesenas de esquina, impostas, entablamento y cornisas continuas, ménsulas en los balcones, arco de acceso con despieces de dovelas y rejería, etc. (...)Su gran valor no sólo reside en ser una excelente muestra de las hermosas edificaciones que poblaron el centro de Alicante hasta llegado el desarrollismo de los años 60, sino en la gran calidad ambiental que aporta al entorno, confiriendo a esta zona de la Calle Castaños una identidad propia, casi inédita en el resto de la ciudad, en la que la presencia de esta arquitectura señorial contribuye indudablemente al éxito comercial y social de la zona, siempre poblada de paseantes y clientes de los exclusivos comercios.
Es decir, estamos hablando de un elemento urbano cuya presencia no sólo contribuye a la lectura de parte de nuestra historia como ciudad, sino a la creación de riqueza e identidad. Es uno de esos escasos "tesoros urbanos", una especie en grave peligro de extinción en Alicante.
 |
| Ficha de protección del Plan Especial del Centro Tradicional de Alicante |
Este edificio tan singular está protegido por el catálogo de edificios protegibles del PGOU vigente en Alicante, por el nuevo catálogo del PGOU pendiente de aprobación, e incluso está incluido en el catálogo del Plan Especial del Centro Tradicional de Alicante. En todas las fichas, se especifica con claridad que sus fachadas y elementos ornamentales deben preservarse íntegramente, y si las contamos, aunque haga esquina, dada la singularidad de esta construcción, podremos apreciar que no tiene dos fachadas, sino tres, puesto que el edificio no tiene una medianera adosada al contiguo, sino una pequeña calle de servicio trasera, a la que se asoma la fachada trasera, que continúa con el lenguaje y la decoración de todo el edificio.
 |
| El Palacio Salvetti en 2010 tras la última restauración. |
En esta callejuela, existía un comercio en el bajo, que ofrecía una terraza en su cubierta para el edificio, y que a su vez estaba cubierta por una pérgola metálica curva, desaparecida tristemente en la última restauración del edificio en el año 2010, que lamentablemente no contempló su conservación.
Sin embargo, las agresiones no se detienen aquí. En los últimos días hemos contemplado atónitos cómo se está levantando una estructura metálica que rellenará el espacio de esta calle trasera, ocultando para siempre la fachada protegida (y seguramente provocando que se abran huecos de acceso a través de ella).
Ver mapa más grande
Esta es la vista del comercio que ocupaba la planta baja del patio trasero antes de que se iniciara la construcción de la ampliación del edificio.
¡Se está aumentando la superficie de este edificio a costa de atacar gravemente a un patrimonio protegido de nuestra ciudad!
El grado de conservación de la ficha del catálogo implica que la estructura general que configura este edificio (patio interior con su fachada) no se puede desvirtuar y debe conservarse como se proyectó originalmente tanto como volumen con tres fachadas como por las condiciones de ventilación natural originales. Los patios como esta calle trasera, son parte de la estructura general del inmueble y, si es abierto a fachada, con una fachada tratada como tal, el hecho es aún más evidente si cabe.
 |
| La tercera fachada del Palacio Salvetti recayente a la calle trasera, antes de ser ocultada. |
 |
 |
| En estas fotografías apreciamos cómo se va a ocultar la tercera fachada por el nuevo volumen anexo que está en construcción. |
No sólo es una alteración gravísima de la composición de este edificio, sino que supone toda una afrenta a nuestra ciudad y una demostración de la inutilidad de nuestro catálogo de bienes y espacios protegidos, que tiene una larga lista de fallos y carencias, así como un triste historial de incumplimientos por falta de vigilancia y voluntad de protección del Ayuntamiento de Alicante.
No dejéis de abrir los ojos cuando paseéis por la ciudad, no dejéis de fotografiar y apreciar la historia y el patrimonio de Alicante. Está demostrado que no hay nada intocable, y cualquier cosa, por valiosa que parezca, puede desaparecer pronto.
Desde la Asociación Cultural Alicante Vivo queremos denunciar esta agresión a nuestro patrimonio histórico y solicitar que se revierta el estado original de este edificio tan emblemático antes de que sea tarde, poniendo en valor este espacio trasero en lugar de fomentar la densificación y oscurecimiento de la zona. Entendemos que el máximo responsable de este atropello es el Ayuntamiento de Alicante que ha autorizado tal obra, y son quienes deben justificar porqué se ha permitido.
Del mismo modo, solicitamos urgentemente que se cree una comisión permanente de control periódico del estado de los bienes protegidos de la ciudad, para evitar catástrofes como las que hemos contado aquí tantas veces.
Artículos relacionados:
Los balcones de aquel Alicante
13 octubre 2011
JOSÉ GUARDIOLA Y ORTIZ SERÁ TRASLADADO AL JARDÍ DEL SILENCI
De Rodolfo de Salazar ya hablamos en ESTE artículo. Lo haremos ahora de Guardiola publicando este artículo que servirá de introducción a una (esperemos) futura reedición de su obra literaria gastronómica completa.
 De humilde familia callosina, José Guardiola nace en Alicante en 1870 siendo el mayor de tres hermanos. Tras pasar por el instituto alicantino marcha a estudiar a Valencia licenciándose en Derecho a los 22 años. Se casó en tres ocasiones y tuvo once hijos. Debido a su prolífica descendencia y a sus varios matrimonios quedaría emparentado políticamente con alicantinos de la talla de Emilio Costa o Germán Bernácer entre otros. Entre su extensa lista de amigos de todas las ideologías y clases sociales destacaron Emilio Varela (del cual fue mecenas), Gabriel Miró y el escritor francés Valery Larbaud.
De humilde familia callosina, José Guardiola nace en Alicante en 1870 siendo el mayor de tres hermanos. Tras pasar por el instituto alicantino marcha a estudiar a Valencia licenciándose en Derecho a los 22 años. Se casó en tres ocasiones y tuvo once hijos. Debido a su prolífica descendencia y a sus varios matrimonios quedaría emparentado políticamente con alicantinos de la talla de Emilio Costa o Germán Bernácer entre otros. Entre su extensa lista de amigos de todas las ideologías y clases sociales destacaron Emilio Varela (del cual fue mecenas), Gabriel Miró y el escritor francés Valery Larbaud.En lo social y cultural destacó como Presidente tanto del consejo de administración de la Caja de Ahorros, como de la Comisión Provincial de Monumentos o del Ateneo; fue Académico de la Real Academia de Bellas Artes, miembro de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y Comisario Regio para la Enseñanza. Durante la Guerra Civil fue miembro del Consejo Provincial de Asistencia Social. Como presidente del consejo de la caja alicantina concedió la financiación necesaria para realizar el tan deseado Mercado de Abastos.
Convencido de sus ideas republicanas, fundó en 1897 el periódico “El Republicano” donde colaboraron importantes personalidades como Hermenegildo Giner de los Ríos, Joaquín Dicenta o Carmelo Calvo. Tras militar en varios partidos republicanos, pasó al Partido Radical. Fue candidato a Cortes en tres ocasiones y desde 1897 desempeñó el cargo de concejal del Ayuntamiento alicantino repitiendo en varias legislaturas, siendo además uno de los concejales electos del primer ayuntamiento republicano surgido tras las elecciones de 1931. Por cierto, suya fue la bandera que ondeó aquel 14 de abril en el balcón del Ayuntamiento. En su nuevo cargo de concejal consiguió que el Ayuntamiento alicantino fuera la primera institución que reconociera la jornada de ocho horas. Pero su fama y prestigio le precedían y poco después fue nombrado Gobernador Civil de Valladolid en cuya provincia mantuvo el orden constitucional frente a los exaltados, ejerciendo su cargo hasta 1933.
Como letrado destacó por su innato don de la labia, ocupando interinamente el decanato del Colegio de Abogados, cargo que repetiría ya oficialmente durante la Guerra Civil. Fue famosa la defensa de su correligionario y amigo el doctor Antonio Rico Cabot, el cual estaba acusado de negarse a jurar por Dios en la causa contra Mariano Leal.
Como Guardiola no distinguía entre ideologías políticas cuando de defender el orden y a la gente buena se trataba, en 1938 actuó de abogado defensor en la causa contra Agantángelo Soler, amigo de la familia. Algo que en plena Guerra Civil era no menos que jugarse la vida. Soler le devolvería el favor defendiéndole en el humillante e injusto proceso que soportó tras la Guerra Civil. José Guardiola fue depurado y expulsado de la carrera llegando a pasar momentos de extrema necesidad. Momentos antes de morir, un 13 de julio de 1946, José Guardiola Ortiz fue rehabilitado, ingresando de nuevo en el Colegio de Abogados. El reconocimiento llegó tarde y la toga sólo se la pudo poner de cuerpo presente.
En su faceta de escritor destacó la primera biografía sobre Gabriel Miró publicada en 1935 siendo muy interesantes sus intervenciones en la prensa escrita, así como el discurso realizado con motivo de unos juegos florales de Lo Rat Penat o el folleto que publicó a finales de 1900 sobre el proceso contra el Doctor Rico, antes mencionado titulado “Por no jurar”. Curiosamente fue su afición a la gastronomía lo que hizo perdurar entre los alicantinos y estudiantes de cocina el nombre de José Guardiola. En 1936 y de forma artesanal publicó medio en broma, medio en serio el libro “Conduchos de Navidad”, un falsete literario repleto de su sabiduría culinaria. Posteriormente ya en plena guerra, y pensando en los más necesitados, publicaría “Platos de Guerra” y “ Sesenta maneras de condimentar la sardina”. Su última obra “Gastronomía alicantina” vió la luz dos años antes de morir.

En 1947 su buen amigo Agantángelo Soler reeditó por su cuenta y con permiso de la familia las dos publicaciones más importantes de su obra gastronómica, la cual, además de ser indispensable para todo el buen aficionado a la cocina es un homenaje al autor y al padre del editor, el farmacéutico Agatángelo Soler. El libro conocería más reediciones destacando las de 1972 y 1974.

Ahora después de décadas de separación, Guardiola y Rico volverán a encontrarse en el Jardí del Silenci recuperándose así otro trocito de la Memoria Histórica de la ciudad.
- "40 alicantinos" Tirso Marín Sessé (2009)
- " Gastronomía alicantina" José Guardiola Ortiz (1974)
- " Diccionario de Políticos Valencianos" (Institució A. el Magnànim)
10 octubre 2011
ADIF Y LA ESTACIÓN "PROVISIONAL" DEL AVE DE ALICANTE
Sin embargo, parece que desde Madrid se nos quiera condenar a perder uno de nuestros últimos tesoros en pie, pese a que el reconocimiento del valor de este conjunto ha generado una voluntad de conservación en el Ayuntamiento de Alicante y otras entidades reconocidas como la Universidad de Alicante, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
La empresa pública Adif ha emitido una amenazante nota pública en la que tratan de lavar su imagen justificando por adelantado la tropelía que van a cometer: derribar los maravillosos tinglados de piedra hexagonal de la Estación para sustituirlos por una cafetería y un aparcamiento (teniendo justo en la Avenida de la Estación 3 plantas de estacionamiento subterráneo esperando años a ser utilizadas).
Justifican su actitud en el hecho de que los tinglados no se hayan protegido hasta ahora, por lo que para ellos son totalmente prescindibles aunque el Ayuntamiento pretenda ahora incluirlos en el catálogo. Si estuvieran protegidos, exigirían la retirada de la ficha, como hicieron con el Silo de San Blas. Y en el futuro, cuando la Estación no les sirva y quieran colocar su macro-centro comercial (que no estación) podemos anticipar que seguramente sucederá lo mismo y alegarán incompatibilidades con el proyecto para desprotegerla y liquidarla.
Esta es la actitud de Adif y su forma de proceder en Alicante -porque en otras ciudades sí que han querido conservar estaciones similares-. Llegan con el AVE a 300 km/h arrollando todo lo que se ponga en su paso, y aunque en este caso los tinglados no se interpongan en la vía, puesto que quedan tras los andenes, también les molestan debido a que la incompetencia de sus técnicos les impide comprender las enormes posibilidades de un gran espacio industrial decimonónico como el de estas naves de carga, que reconvertidas y adecuadas generarían una imagen maravillosa y aportarían una gran calidad espacial a la estación temporal, al tiempo que se conservaría el pedazo más importante de la historia moderna de Alicante.
El supuesto compromiso que afirman tener con el patrimonio se ve plasmado en su actitud con estos tinglados: su desaparición no figuró jamás en su proyecto de Acceso Provisional del AVE a Alicante, pero ahora pretenden modificarlo para incluir su derribo. Es paradójico que cuando se pidió conservar el Silo de Harinas Magro, afirmaran que un proyecto aprobado e iniciado no era susceptible de ser modificado. Lo posible y lo imposible en este caso sólo lo marca la capacidad de hacer negocio con el suelo que ocupa nuestro esquilmado patrimonio.
Adif falta a la verdad y manipula la opinión de la ciudadanía al afirmar que en los planos de trazado del “Proyecto Básico de la obra “Accesos a Alicante. Fase II.” se observa claramente que el vestíbulo de conexión con el vestíbulo actual de la Estación ocupará una superficie en la que actualmente se ubican los tinglados y que “Obviamente, la construcción de tal vestíbulo conllevaba la necesidad de demoler las naves.” Adjuntamos el plano de su proyecto en el que se ve claramente que los tinglados no se ven afectados y el vestíbulo de conexión los bordea para conducir a los viajeros al hall de la Estación, por lo que no está implícito de ningún modo que sea necesaria esta demolición.

La afirmación de Adif de que si no se derriban los tinglados no podrá llegar el AVE en 2012 es una total amenaza al Ayuntamiento para depositar sobre ellos la responsabilidad de su incompetencia, improvisación, mala previsión y absoluto desprecio por nuestro patrimonio. El Ayuntamiento de Alicante y la Generalitat, ambos miembros de la sociedad Avant y con la capacidad para establecer las máximas figuras de protección de patrimonio, no pueden dejar de defender nuestros intereses (conservación del patrimonio y llegada del AVE) atendiendo a una amenaza injustificada de este tipo. Manteniendo los tinglados, los trenes no tendrán ningún obstáculo para sus vías o andenes, por lo que si de verdad apuestan por Alicante, no les debe temblar la mano para proteger con claridad y rotundidad estas magníficas naves.
En caso de proteger los tinglados, todos comprobaremos como la sociedad Adif, la primera interesada en que el tren de alta velocidad circule cuanto antes para comenzar a recibir beneficios de la explotación, ofrecerá una alternativa y no dejará el AVE sin circular por el absurdo hecho de que no puedan construir una cafetería y un aparcamiento al final de las vías.
Si no los protegen, el Ayuntamiento será tan culpable como Adif de haber permitido este atentado contra nuestra historia, y por mucho que se señalen mutuamente, esta nueva cicatriz en la historia de Alicante siempre llevará su nombre.
CONSERVACIÓN DEL CONJUNTO FERROVIARIO DEL SIGLO XIX

- Los pabellones de Ferroviarios de la Estación de MZA
- AV reclama la conservación de la Estación de Renfe
- Los gritos de nuestro pasado
- Queremos nuestra Estación (blog Alicante 1850)
08 octubre 2011
LA ALMADRABA DE TABARCA
- La más antigua, empleada hasta el siglo XVIII, es la de vista o
de tiro. En este sistema un vigía, denominado thynnoscopos en las fuentes clásicas
y atalaya en las obras modernas, se sitúa en lugares estratégicos elevados
junto a la costa para avisar de la llegada de los peces. Una vez avistado el
cardumen, las barcas se colocan con las redes en el lugar indicado y, tras la
captura de los ejemplares, dos barcas llevan a tierra las redes que se sacan
arrastrándolas desde la costa a brazo o con la ayuda de animales de tiro, donde
se remataban a golpes, de ahí el origen etimológico del término. Una variante
más perfeccionada de este arte es la almadraba de cinta o de sedal, cuyo
funcionamiento básico es igual a la anterior, pero empleando un mayor número de
redes y barcas.
- El segundo tipo es la almadraba de monteleva o de monte y leva,
donde, al
contrario que en la anterior, los aparejos están fijos al fondo marino y
en
tierra firme mediante anclas y mascaranas (un tipo especial de anclas).
Por lo general,
las almadrabas de monteleva eran de paso, estaban servidas por siete
barcas y se solían armar con el inicio de la temporada, al término de la
cual se
recogía. Sin embargo, las almadrabas de este tipo empleadas a mediados
del siglo XX en las
costas alicantinas se montaban y desmontaban cada jornada, por lo que
deberían
ser de dimensiones reducidas. Esta era la que inicialmente se utilizó en
Nueva Tabarca.
- La almadraba de copo o de buche es la más compleja y la que se emplea en la actualidad. Es igualmente la que se utilizó durante la época más floreciente de la Almadraba de Tabarca. Cuenta con una parte fija, el cuadro, y con unas redes móviles con las que se obliga a los atunes a entrar en la almadraba. Se fija a tierra mediante la rabera de dentro o de tierra, una red cuya longitud varía en función de la distancia a la que se arme la almadraba. Hacia mar adentro se coloca otra red, la rabera de fuera, mediante la cual se empuja a los peces a la boca del cuadro, entrando en la almadraba. El cuadro, situado en paralelo a la línea de costa, es la parte central de la instalación y está formado por tres o cuatro espacios consecutivos, la cámara, el buche y el bordonal, por los que pasan los peces hasta que llegan al copo, la zona final que cuenta con redes en el fondo: matador, safina clara y safina espesa. Los peces se van concentrando en la cámara y, cuando hay una cantidad suficiente, se procede al ahorro, es decir a pasar a los atunes al copo. A continuación, el arráez (capitán) da la señal y desde las barcas, que se han ido colocado alrededor del copo, se tira de las redes, teniendo lugar la levantada. De este modo se acercan los atunes a la superficie y los almadraberos situados en las barcas, en ocasiones con una pierna fuera y otra dentro, van capturando los ejemplares mediante unos ganchos pasados por la muñeca y bicheros, aprovechando los coletazos que dan los atunes cuando se sienten heridos. Por lo general, se solían hacer dos levantadas por jornada. Para sacar el pescado más grande se servían de los garfios, y a veces le daban con una maza para rematarlo, aunque esto sólo lo hacían una vez estaba el pez embarcado, ya que era conveniente servirse de sus movimientos para izarlo.
 |
| Representación esquemática de una almadraba de copo o de buche |
 |
| Elementos de la Almadraba de Tabarca (González Arpide, 1981) |
De la Galera hasta fora, hasta 1000 metros, axò era la cua. Después venia el quadro, un puesto que dien l'anditxe, era per on passaven les tonyines pa arribar al cop. Allí havia una barca, que era el bateo, i el capità enmig i una atra que era la fragata. S'encarsellava de llevant i quan arribava al cap, dia isa, i tiraven de les cordes. Primer plegaven una sàrsia més fina que era el cop, después venia una sàrsia con el dit de grossa que era el mataor, i ahí anaven les tonyines. Havien 3 o 4 hómens que des d'unes embarcacions i en ganxos sagarraven dels aparejos i tiraven dins de la barca. A voltes en mataven 500 o 600. Pescaven també melves i pex menut en la sàrsia que tenia un cel molt finet. També estaven les ancores. Havia una àncora gariquenya que guantava la cua i 50 o 60 més pa aguantar les atres parts de la cua. Se'n gastaven més de 100 àncores.
 |
| Situación y distribución aproximada de la Almadraba de Tabarca (Google Earth) |
- Cables: unos 32.000 m de diverso calibre.
- Redes: unos 18.000 kg de abacá para el cuadro y unos 8.000 kg de cáñamo para el copo.
- Corcho: 18 tm de corcho nuevo y 14 tm de usado.
- Anclas: unas 95, totalizando 62 tm, tamaños de 20 a 1.000 kg.
- Atún: los había hasta de 300 kg. Se cogía todo el año, aunque desde septiembre era más pequeño.
- Melva: llegaba a cogerse doce o catorce mil piezas en una levantada, principalmente de mayo a octubre, hasta de 3 kg.
- Bacoreta: podía llegar a pesar hasta 7 kg.
- Bonito: de hasta 4 kg, sobre todo en marzo, abril y mayo.
- Emperador: de hasta 200 kg.
- Marrajos: de unos 300 kg.
- Lecha: las había de 20 kg.
- Sardina y otros peces menores.
Mosatros anaven diari a replegar tonyines. Mos alçàvem a la una del mati, si era fosca, que no havia lluna. Encenien unes làmpares que anaven a carburo i en aplegar fora, foc a les làmpares. Entonces l'arraig de l'almadrava sobre lo que veïa, si eren tonyines o si era pex menut, melva, alatxa, cavalla o sardina, manava un treball o un altre. Quan arribaven al cop conduïts per la llum, mosatros alçàvem el cop, a uns 14 o 15 metros, apagaven les llums i entonces ens encarregàvem els colpejaors de traure el pex en canastes. En terra havia un guàrdia i l'arraig li dia que avisarà la gent a la una, o si no havia lluna que avisarà a les set del matí. Entonces anava casa en casa i mos avisava. Mosatros abaxàvem i mo n'anaven. Anàvem en bots bogant hasta 1'almadrava. Mos portaven una barceta d'espart en 1'esmorzar, per si havia faena, menjàvem. Si exíem a les set del matí, a la una estàvem en terra. En terra teníem treball. Les sàrsies que teníem escampaes en la platja havia que espolsa-les perquè tenien molt de llimac, i si no havia que recomenda-les, hasta que estigueren ben seques que les replegàvem i les guardàvem en el magatzem. I ja estaven preparacs per a fer un recanvi.
 |
| El Constitucional, 21 de marzo de 1879, página 3 |
 |
| El Graduador, 22 de marzo de 1879, página 3 |
 |
| Diario de San Sebastián, 24 de marzo de 1879, página 3 |
 |
| El Liberal, 19 de noviembre de 1887, página 2 |
 |
| Almadraba, 1923 |
 |
| Almadraba, años 40 |
En la almadraba de la isla de Tabarca, de «Lloret Llinares y Compañía», fue capturado ayer mañana un monstruo marino, de la especie llamada entre los pescadores tabarqueños con el nombre de «llamia». El espléndido ejemplar penetró en la almadraba a las ocho de la mañana, en persecución de un bando de atunes. Fue muerto después de ponerlo casi en seco, y la pontona que en aquella isla tiene destacada la Junta del Puerto para las obras del refugio que allí se realizan izó la formidable «pesca» a la motora auxiliar de la almadraba, que la condujo a nuestro puerto a mediodía.Alrededor de cuarenta hombres intervinieron en las operaciones de desembarco del enorme pez. Su peso arrojó la extraordinaria cifra de 1.790 kilos, y sus dimensiones eran de seis metros de largo por dos y medio de diámetro en la parte más ancha. Después de haber sido admirado por numerosos curiosos atraídos en cuanto circuló en el puerto la noticia, y como dicho pez es comestible fue descuartizado, adquiriéndolo completo Vicente Enrique, que pagó por él 1.200 pesetas.Se le encontró al extraordinario animal en el vientre un atún de 40 kilos de peso. Dicho atún presentaba dos mordiscos, uno en la parte de la cola y otro en la cabeza, habiendo sido tragado entero por la «llamia». Su captura fue muy difícil dentro de la almadraba, cuando ya el animal había averiado grandes trozos en la red. Como detalle curioso citaremos que el hígado, pesado aparte, dio en la báscula 300 kilos y que, de haber habido un sistema apropiado de instalación industrial prensadora, como en las factorías especializadas, dicho hígado hubiese proporcionado alrededor de 100 litros de aceite. Un barril completo... Viejos pescadores del puerto nos manifestaron que desde hace veinte años no se ha visto en Alicante una captura accidental de semejante tamaño.
 |
| Diario Información, 11 de agosto de 1946, portada (AMA) |
 |
| Diario Información, 11 de agosto de 1946, página 5 (AMA) |
 |
| ABC, 11 de agosto de 1946, página 34 |
 |
| La Vanguardia, 11 de agosto de 1946, página 4 |
 |
| Tiburón blanco, llamia o jaquetón, capturado en la Almadraba de Tabarca la mañana del 10 de agosto de 1946 (fotos Sánchez, AMA) |
 |
| Almadraba, 1949 |
 |
| Almadraba, 1950 |
 |
| Atún de 500 kg capturado en 1952 |
 | |||||











 Disminuir texto
Disminuir texto