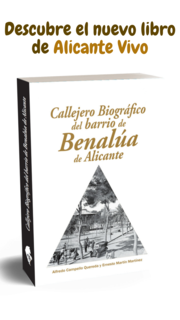El día 8 de junio de 1932, aparecía en las páginas 1 y 2 del Diario El Luchador de Alicante, un artículo firmado por el marchante y crítico de arte, colaborador de este y otros medios escritos, Juan de Rojas y Puig,
titulado «Un rescate de cautivos». El día 10 del mismo mes,
idéntico escrito quedaba reproducido en la página 1 del también
alicantino Diario El Día. Versaba sobre un lienzo al óleo que llevaba un tiempo desaparecido, del célebre pintor alicantino José Aparicio e Inglada, cuyo título exacto es Rescate de cautivos en tiempos de Carlos III,
y que obvio es decir que hace referencia a los tabarquinos cautivos en
Argel, redimidos por orden del citado monarca para poblar nuestra Isla
Plana en el último tercio del siglo XVIII.
Veamos
primero el contenido del artículo de Juan de Rojas, y más tarde
conoceremos en profundidad a José Aparicio, su obra y probable paradero
de la misma.
Un rescate de cautivos
 |
Diario El Día, página 1
del 10 de junio de 1932
(Biblioteca Nacional de España) |
Uno de los cuadros más célebres del pintor alicantino José
Aparicio Inglada, es el que lleva por título el mismo que encabeza estas
líneas: fue pintado en Roma en el año 1813 y adquirido por S. M. Fernando VII,
pasó luego al Museo del Prado y más tarde al de Arte Moderno, ignorándose en la
actualidad su paradero; es de un mérito indiscutible para los alicantinos por
evocar un hecho del reinado de Carlos III íntimamente ligado a la historia de
Alicante.
El citado monarca había dispuesto el rescate de los
pobladores de Tabarca [correcto: Tabarka], pequeña isla de origen fenicio a unos 300
metros de la costa del continente africano, frente a la frontera argelina
(pertenece en la actualidad al estado de Túnez bajo el protectorado francés),
cuyos habitantes de origen genovés, dedicados a la pesca del coral, después de
haber estado bajo la protección de España hasta el año 1738, pasaron al dominio
del Bey de Túnez, cayendo posteriormente en poder de los argelinos que los
redujeron a la esclavitud, obligándoles a rudos trabajos y recluyéndolos en
lóbregas mazmorras.
Intervinieron en el rescate los Padres Trinitarios, que a la
sazón tenían hospitales establecidos en Argel y Túnez, y los Padres de la Orden
de la Merced o Mercedarios, llamados vulgarmente Mercenarios, establecidos en
Alicante desde el año 1702 en el barrio de San Blas, junto a las vertientes del
barranco del Negre; estas órdenes religiosas se dedicaban principalmente a la
redención de cautivos, y llamaban Padre Redentor al religioso designado para hacer
el rescate.
El día 8 de diciembre de 1768, fiesta de la Purísima
Concepción, quedaron redimidos los cautivos en Argel, según se había convenido,
y el 19 de marzo de 1769 arribaron a este puerto, uniéndose a los que
anteriormente desembarcaron en Cartagena y llegaron a esta ciudad conducidos
por el Padre Redentor Fray Juan de la Virgen. Siendo insuficiente el local reducido
de los Mercenarios, don Guillermo de Baillencourt, gobernador político y
militar de esta ciudad, dispuso lo necesario para que fuesen alojados en el
Colegio de los Padres Jesuítas (edificio últimamente ocupado por las Religiosas
de la Sangre de Cristo hasta el 11 de mayo del pasado año 1931), deshabitado
desde la madrugada del 3 de abril de 1767, en que se dio cumplimiento en
Alicante a la Pragmática Real Sanción de Carlos III, expulsándoles de sus
dominios.
La isla inhabitada de Santa Pola, distante 4,500 kilómetros
del cabo del mismo nombre y 9 millas de esta capital, la antigua Plumbaria tal
vez mencionada por Estrabón según Madoz, o la antigua Planesia citada por
Figueras Pacheco, servía por entonces de guarida a los moriscos que pirateaban
por estas costas, siendo un peligro para las embarcaciones y una amenaza
constante para los pueblos y caseríos circunvecinos; por otro lado la próxima
llegada de los tabarquinos redimidos a esta ciudad, sin saber cómo aprovechar
sus actividades, fueron motivos suficientes que indujeron al conde de Aranda,
presidente del Consejo de Castilla, a manifestar al monarca la conveniencia de
construir viviendas en la isla, enviando a los rescatados para colonizarla, y
Carlos III, sin retardar su decisión, ordena por conducto de su primer ministro
las disposiciones necesarias, nombrando comisionado para las Reales Obras de la
Isla Plana de San Pablo, que así se llamaba entonces, al propio gobernador
conde de Baillencourt, y director de las mismas al ingeniero don Fernández de Méndez [error, es Fernando Méndez de Ras].
El 21 de febrero de 1769, el conde de Aranda trasmite al
gobernador de Alicante una orden de S. M. para que, verificado el arribo a este
puerto de los tabarquinos, se formase un libro en folio en el que con toda
distinción de nombres, apellidos, edades y estado, se extendiese una puntual
matrícula de las personas de ambos sexos de que constaren cada familia,
previniendo con toda claridad su ejecución, a fin de que en tiempo pudiere
saberse el número de familias que fuesen admitidas para la población de la
mencionada colonia, incluyendo al cura párroco y al gobernador de Tabarca
[Tabarka] que, formando parte de los cautivos, también habían sido redimidos, y
que a tiempo dicho libro se colocare en el archivo de la nueva población,
quedando una copia autorizada en el Ayuntamiento de esta ciudad, dando cuenta
de su cumplimiento. El 7 de diciembre de 1769 fue firmado por Baillencourt
original y copia de la puntual Matrícula de los Tabarquinos, y se encuentran
depositados respectivamente en el Archivo Parroquial de la Isla y en el Archivo
Municipal de Alicante (sala 1.ª, en una vitrina situada en el centro de la
sala).
Los tabarquinos permanecieron en Alicante hasta el mes de abril
de 1770, que pasaron a ocupar la isla que, desde entonces, denominaron Nueva
Tabarca.
Aparicio traslada al lienzo el preciso momento en que se
realiza el rescate: en primer término a la izquierda, sentado y apoyado sobre
sillares de cantería, un cautivo en actitud meditabunda sostiene sobre sus
muslos una niña pubescente completamente desfallecida, en segundo término otro
cautivo, sentado en el suelo sobre brozas en la misma actitud, sujetos por
cadenas, ajenos a la escena que se desarrolla en el resto del cuadro. Por
diversos términos de la derecha, en tropel, se dirigen otros cautivos en
actitudes diversas por entre soldados argelinos en busca de su libertad hacia
la escalera, en cuyo primer tramo, situado en el centro del cuadro, un mozo
corpulento conduce a un ciego y venerable anciano que, en plano inferior, se
apoya sobre su nietecita; en el rellano, varios padres Trinitarios y Mercedarios
entregan a los argelinos las estipulaciones del rescate, mientras otro religioso
dirige la palabra a los cautivos; al fondo, un arco de medio punto con gruesos
barrotes de hierro, por los que asoman irredentos, separa otra estancia oscura
iluminada con hachones.
Deseoso de averiguar el paradero de este cuadro, que conozco
por un grabado al aguafuerte del mismo Aparicio que conservo en mi colección,
en el pasado mes de abril, por conducta particular, me dirigí al Museo de Arte Moderno,
manifestándome que efectivamente estuvo allí depositado pero, debido a lo mal
que se llevaban anteriormente los registros, no pueden decirme el lugar donde
en la actualidad se encuentra, ya que para eso habría que hacer un registro por
lodos los museos provinciales.
En este museo provincial existen un cuadro en depósito
titulado «La Promesa», obra del fallecido pintor asturiano Ventura Álvarez
Sala, nacido en Gijón en 1871; sus paisanos, interesadísimos en recoger las
obras de sus pintores, han hecho gestiones hasta averiguar su paradero y, con
fecha 28 de mayo último, la Dirección del Museo Nacional de Arte Moderno remite
un oficio al señor presidente de esta Excelentísima Diputación, rogando se den
las órdenes oportunas para que, en el más breve plazo posible, se envíe a dicho
centro el referido cuadro por serle necesario disponer de él.
¿No habría manera de que nosotros pudiésemos conseguir del
citado Museo Nacional, se averiguase si en los sótanos del mismo o en algún museo
provincial se encuentra «Un rescate de cautivos», poniendo por nuestra parte el
mismo celo desplegado por los asturianos, hasta conseguir rescatar el cuadro de
Aparicio?
Juan de Rojas Puig
Alicante 7 de Junio de 1932
 |
José Aparicio e Inglada (¿Autorretrato?)
Museo de la Fundación Lázaro Galdiano, 1820 |
José Aparicio e Inglada
(Alicante, 1770-Madrid,
1838)
El pintor alicantino José Aparicio es uno de los exponentes de la pintura neoclásica española.
Comenzó su formación artística en el taller que los Espinosa tenían en Alicante,
y posteriormente estudió en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia
y en la de San Fernando de Madrid. En 1796 obtuvo el primer premio en clase de
pintura por el cuadro titulado Godoy presentando la paz a Carlos IV, que
le valió una pensión de 12.000 reales de vellón para continuar sus estudios en
París, ciudad en la que permaneció entre 1798 y 1807, donde frecuentó el
estudio de Jacques-Louis David.
En 1806 expuso en el Museo Napoleón el cuadro
titulado La fiebre amarilla de Valencia con gran éxito, lienzo por el
que fue premiado con medalla de oro, y al año siguiente marchó a Roma, donde
tuvo que permanecer hasta 1814 a causa de la invasión napoleónica. En la Ciudad
Eterna pintó el cuadro El rescate de cautivos en tiempos de Carlos III,
que le valió el ingreso como académico de mérito en la Academia de San Lucas.
A
su regreso a España, fue nombrado pintor de cámara de Fernando VII y académico
de mérito, y más tarde director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Se convirtió en un artista muy célebre en su momento a causa de los temas
patrióticos relacionados con la Guerra de la Independencia; un claro ejemplo es
El hambre de Madrid, de 1818, que evoca, muy de cerca, el cuadro El
conde Ugolino y sus hijos del pintor Henry Fuseli, pintado en 1806 y
difundido a través de grabados. Sus obras fueron destinadas a centros oficiales
y casas nobles debido a su temática.
Sin duda la más famosa pintura de este
artista fue El desembarco de Fernando VII en la isla de León,
de 1827, que se perdió en el incendio del Tribunal Supremo de 1915, y de la que
solo se conserva un boceto en el Museo Romántico de Madrid. Diez años antes de
su muerte, Aparicio fue nombrado académico de mérito de la Academia de San
Carlos de Valencia.
 |
El rescate de cautivos en tiempos de Carlos III, de José Aparicio, 1813
(¿Museo Nacional del Prado?) |
El rescate de cautivos en tiempos de Carlos III
Este lienzo, que tenía unas medidas de 435 x 638 cm, perteneció
al Museo del Prado, donde figuraba expuesto, conservándose testimonios
fotográficos que permiten conocer su composición. Tanto esta última
circunstancia como la existencia de un grabado de Bartolomeo Pinelli
(1781-1835), del que se conservan sendos ejemplares en la Biblioteca Nacional y
en el Museo Municipal de Madrid, que reproduce el cuadro, permiten identificar
la obra adquirida como boceto, con significativas variantes, del original
perdido.
Es un cuadro relevante en el conjunto de la
producción de
Aparicio, que trabajó en él en Roma durante años, terminándolo en 1813.
El pintor lo expuso al año siguiente en la Iglesia de Santa Maria della
Rotonda
en el Panteón, con gran éxito, pues le mereció la nominación de
Académico de San Lucas.
Posteriormente lo ofreció a Fernando VII, que lo aceptó, llevándolo
probablemente en 1815 a España, donde pasó a las Colecciones Reales y
fue expuesto en la Academia de
Bellas Artes de San Fernando. En ese mismo año, el artista añadió la
figura de
un fraile trinitario calzado, orden que también participó en el rescate
junto a
los trinitarios descalzos y a los mercedarios. Más tarde pasó al Museo
Real de
Pinturas, y se trasladó a finales del siglo XIX al Museo de Arte
Moderno, consignándose en sus
catálogos de 1899 y 1900. Y, misteriosamente, desapareció.
El cuadro
recordaba el rescate, en 1768, de un amplio número de cautivos en Argel, por
orden de Carlos III. Con la representación de aquel hecho, ocurrido casi medio
siglo antes, José Aparicio servía a la restauración de la monarquía borbónica, a la que
había sido fiel hasta el extremo de haber sufrido cautiverio, como otros
pintores españoles, en Roma, por haberse negado a jurar fidelidad a José
Bonaparte, y también defendía el prestigio del estamento religioso, en contra
de la conducta observada por Napoleón en Roma.
Según la Memoria de Actividades de Javier Barón Thaidigsmann (Museo Nacional
del Prado, 2006, p. 70-72), el boceto muestra, perfectamente
conseguido en tonalidad ocre y gris casi monocroma, el efecto general de las
masas de figuras en la composición, acentuando su franja central mediante la
iluminación que viene de la izquierda, por donde penetran a la mazmorra los
frailes, uno de los cuales entrega el rescate. En el grupo de cautivos de la
derecha, la condición de las figuras, una madre que da el pecho a su hijo y un
anciano sostenido por dos jóvenes, acentúa el dramatismo de la escena. La emoción
que suscita la redención se plasma sobre todo en el sentido de avance del grupo
central, que se resuelve con un sentido triunfal en la figura del joven situado
más hacia el centro. Su actitud (que Aparicio modificó, haciéndola más
sosegada, en el cuadro definitivo) evoca la del Laocoonte, cuyo brazo derecho
se había restaurado según una composición similar, diferente a la que hoy
tiene.
Esta inspiración en la antigüedad clásica, que el pintor estudió
directamente durante su amplia estancia en Roma, en obras como Sócrates enseñando (Musée Goya,
Castres), con cuya cabeza guarda relación la del anciano, aparece también en
alguna medida en otros desnudos de esta obra. Los situados en primer término,
en penumbra, tratados como si fueran relieves, acentúan el dramatismo de la
escena por su actitud de abandono, en contraste con la agitación de la multitud
del último término, tras las rejas. En él, la figura que mira de frente, revela
la inspiración de Aparicio en la pintura neoclásica francesa. Su mirada fija
aparece también en algunas figuras masculinas de El hambre en Madrid (Museo Nacional del Prado, P03924) y es representativa de la
desesperación, evocando, como se ha comentado desde 1814, el personaje de
Ugolino de La Divina Comedia.
Pero, ¿dónde se encuentra realmente Rescate de cautivos en tiempos de Carlos III? Pues, según la ficha que aparece de esta obra en la Galería Online del Museo Nacional del Prado, estaría, no expuesta, en la propia pinacoteca desde 2006:
Num. de catálogo: P07944
Autor: Aparicio e Inglada,
José
Título: Rescate de cautivos
en tiempos de Carlos III
Cronología: Antes de 1813
Técnica: Óleo
Soporte: Lienzo
Medidas: 56 cm x 73 cm
Escuela: Española
Tema: Historia
Expuesto: No
Procedencia: Adquirido por el
Museo del Prado, 2006











 Disminuir texto
Disminuir texto